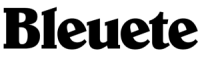Là où l’on revient
Hace unas semanas volví de México aprovechando mi vuelta a España desde Costa Rica, y he de decir que me llevé una grata sorpresa: encontrarse en lugares donde parece que el tiempo se haya parado, donde los años setenta y ochenta parece que nunca fueron, sino son.
La gente que me conoce sabe lo que me gustan las antigüedades. Soy un tanto nostálgico, lo reconozco. A esto le veo la parte positiva y la parte negativa: la positiva es que procuro hacer funcionar cosas de hace más de 50 años y mantenerlas en el tiempo, la negativa en cambio, saber que aquellos años ya no volverán.
Eso me ha hecho darme cuenta del antes y el ahora, donde las cafeterías sabían a personas y donde ahora, todo sabe a nada.
No hacía falta carta ni explicaciones: el café retostado llegaba como siempre, servido por alguien que conocía tu cara incluso cuando tú no te reconocías del todo. Allí se entraba para tomar algo, sí, pero también para ser visto. Para existir un poco más.
—¿Lo de siempre?
—Como siempre.
—¿Y tu madre, mejor del catarro?
—Ahí va, poco a poco. Gracias por preguntar.
La conversación no buscaba nada. No hacía falta. En esas cafeterías de barrio como en la mayoría de comercios locales, se construía la comunidad sin nombrarla. Bastaba con repetir los gestos: la misma mesa, la misma hora, el mismo saludo. El camarero sabía quién venía solo y quién necesitaba hablar. El silencio también tenía sitio.
—¿Y el crío? ¿Ya empezó el cole?
—Esta semana. Anda con pereza y no quiere levantarse.
—Normal. Ya aprenderá… Cuando coja carrerilla todo volverá a su ser.
En ese intercambio mínimo cabía una vida entera. Allí se contaban alegrías sin celebrarlas demasiado y penas sin tener que explicarlas. El silencio lo decía todo y las horas pasaban lentas, ocupadas por relatos que no importaban a nadie más que a quienes estaban presentes. Y eso bastaba. Porque alguien escuchaba. Porque alguien recordaba.
Hoy las cafeterías son otras. Bonitas, luminosas, llenas de palabras extranjeras escritas en pizarras limpias. El café se pesa, se explica, se pronuncia con cuidado porque ya no se pide un café con leche, ahora pedimos un latte. Los carajillos no se conocen y se prefiere el italiano para pedir un cortado. Todo es correcto, impecable. Pero nadie pregunta. Nadie espera la respuesta.
Puedes sentarte durante horas sin que tu ausencia futura importe. Eres uno más, y no hay memoria que te sostenga cuando te levantas. A tu lado un alemán, con su bigote perfecto y zapatillas compradas el mes pasado con aire ochentero intentando dar con el código de programación que haga la aplicación móvil más eficiente. Al otro lado, una muchacha americana con pantalones apretados y top a juego con su esterilla a un lado y su ordenador en el lugar del café, digo latte, intentando subir todo el contenido pendiente a las redes sociales de la empresa para la que trabaja.
La comunidad no está desapareciendo de golpe. Se está apagando entre cambios pequeños, entre la prisa y la comodidad de no quedarse. Las cafeterías de toda la vida cerraron una a una, llevándose consigo algo que no supimos defender. Hoy encontramos el bar “Joaquín” con las puertas abiertas, oscuro y mugriento regentado por una familia china que generalmente ni tiene nuestro concepto de comunidad interiorizado, ni hace por tenerlo.
A veces, cuando cae la tarde, parece que el aire aún guarda un eco, una conversación inexistente.
—Te veo mañana, ¿no?
—Mañana nos vemos.
Y en ese acuerdo silencioso estaba todo: la promesa de volver, y la certeza de que alguien lo notaría.